La Cooperativa
Cerro del Cuerno/23El primer trabajo que recuerdo de mi padre es el de casero en un cortijo de La Jara. Luego, o quizás al mismo tiempo, fue piconero. Más tarde se dedicó a la agricultura y finalmente, como parecía obligatorio y en una evolución que no sé si significa un progreso, llegó a ser ganadero. Ganadero no en el sentido en el que se entiende hoy, sino en el de propietario de cinco o seis vacas que permitían una economía de subsistencia y poco más. Recuerdo todavía con pavor las largas noches de vigilia atendiendo a una vaca con un difícil parto o las inacabables tareas en el campo, que nunca parecían tener fin, como si de alguno de aquellos terribles castigos cíclicos de que nos habla la mitología antigua se tratara. Tanto afán, al cabo, reportaba escasa satisfacción, pues todo parecía estar siempre por hacer, con la inminencia reglada de las estaciones y la desazón de una mentalidad rural que no entiende el descanso como un placer deseable. Tupir carros de paja en calurosos veranos fue durante algunos años el premio a mis éxitos escolares.
Durante este tiempo lejano del que hablo, la Cooperativa se aparecía como un ente poderoso, invisible pero omnipresente en nuestras vidas y determinante en su decurso, que concedió a la familia cierta seguridad económica. La Cooperativa era una empresa de Pozoblanco que compraba la leche a un precio oscilante y vendía el pienso a un precio fijo. A pesar de llamarse socio, nunca percibí en mi padre sentimientos de pertenencia y mucho menos de propiedad. Jamás pensamos que nuestras seis vacas significaran algo en tan complejo y lejano entramado, y ya encontrábamos bastante satisfacción en que cualquier día, por razones que nadie explicaba, no se nos devolviera sin compensación alguna la leche del día anterior, quizás fermentada (cuajada, decíamos) por una larga exposición al sol en el camión de recogida. Nunca hubo noticias de trabajo común, de reparto de beneficios, de amparo solidario, de riesgos compartidos: si se moría una vaca, mi padre la cargaba en un carro tirado por mulas y la enterraba en sus campos, sintiendo menos la cuantiosa pérdida económica que el dolor de perder a un animal querido, al que se llamaba por su nombre. Si había que tramitar en las oficinas cualquier asunto del creciente papeleo, mi padre, que sabía escribir y leía periódicos, se ponía ropa limpia y acudía con la reverencia de quien se predispone a servir y no a exigir. Nadie le facilitó nunca las cosas y seguramente en la Cooperativa todavía no saben que hace varios años que ha muerto.







































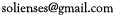
0 comentarios :
Publicar un comentario