La piel de las estatuas
Juan Bosco Castilla y la portada de su nuevo libro [Foto: Solienses].Leo las novelas de Juan Bosco Castilla y enseguida me invade una sensación de desconcierto. La primera suya que abordé fue El farero, hace ya veinte años, y luego indagué en su prehistoria, El mecanismo de la suerte y La doble vida de un seductor imaginario, incunables que heredé milagrosamente de mi tío Juan, aunque fue en la Trilogía de Occidente (Sholombra, De Sholombra a Nogdam, Nogdam) donde mi capacidad de aturdimiento se puso a prueba. Estas novelas monumentales, que cualquier día un productor avispado convertirá en serie de culto, sorprenden por la fascinante presentación de un mundo distópico en todo su espanto, pero lo que más inquieta es que tal alucinación futurista haya sido producto de una persona tan aparentemente afable y cotidiana como Juan Bosco, de un hombre con traje gris, de un secretario de ayuntamiento más discreto que Bartleby el escribiente y que, sin embargo, cuando se pone a crear, lo hace de una manera tan rotunda, turbadora y deslumbrante.
Una estilización de la Trilogía, tamizada por su ensayo La democracia retórica, ha dado luz a su nueva novela La piel de las estatuas, recién publicada. Uno se deja seducir por la historia, con ecos del 1984 orweliano, y se presta a descubrir qué pasa y qué está pasando, pero pronto las reflexiones literarias y políticas se imponen sobre la trama meramente argumental. Hay en La piel de las estatuas una indagación profunda sobre la figura del artista y la naturaleza del arte que conmueve y emociona, con la que uno se identifica al tiempo que sufre ante semejante verdad y evidencia. En la novela revolotean todos los temas que nos importan, el libre albedrío, los dioses y Dios, la muerte, la construcción de la propia novela, los laberintos de la administración presente y futura, los peligros de la duda, el riesgo de quebrantar las leyes creyendo hacer lo correcto ("meter la mano en la realidad para corregirla"), la esencia del arte y de la propia literatura... Y maravilla la derivada metaliteraria, no solo cuando los personajes (tal vez hijos de Pirandello o de Unamuno) repentinamente son conscientes de ser protagonistas de una novela y deben someterse a la coherencia del argumento, sino cuando el propio autor, no la voz literaria, sino el amanuense que escribe, se hace visible de pronto en lo más hondo de la narración, como Hitchcook haciendo un cameo en sus películas, y reclama su papel.
Y si es cierto, como la novela defiende, que el arte se goza por impregnación, "sin comprender, por la vía directa de la belleza y la emoción", y aunque no nos convenza, por incoherente, el happy end reservado a sus personajes, La piel de las estatuas nos cautiva sin alcanzar a poder explicar del todo bien por qué. Quizás todas las claves estén en el capítulo 44 ("La ética del eslabón"), donde se desarrolla la teoría de la intervención en la realidad y de la prisión que significa el cuerpo. El autor, como dios, interviene en la realidad de sus personajes y la modela a su antojo, salvo que estos osen rebelarse, pero raramente lo hacen (y ahí los tienes, al final, con su vida de burgueses rurales, que no es la que les correspondía). "Entre los personajes y el lector no hay una puerta abierta, como no sea la de la locura", dice el narrador, o quizás sea el autor quien lo dice, para marcar esa separación entre ficción y realidad, entre mundo y arte, puesto que solo el creador puede decidir el proceder de sus protagonistas y secundarios, que no pueden ser responsables de su propia existencia, ni el artista para modularlos puede estar sometido a la prisión del público y sus caprichos, sus ganas de conducir el azar por las sendas de lo repetido. La fábula enseña que cuando el cuerpo es demasiado pesado para nuestras alas solo nos queda entonces el liviano recurso a la melancolía, pero el creador, el artista, es otra cosa: debe aspirar a la excelencia o, cuando menos, a la extravagancia. Y, si no, morir.








































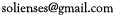
0 comentarios :
Publicar un comentario