Atocha
Cerro del Cuerno/18Digámoslo claro desde el principio: lloré. Hace unos días estuve por primera vez desde el 11-M en la estación de Atocha de Madrid y, aunque iba preparado y quería evitarlo, lloré. Grandes pancartas y pequeñas hojas de cuaderno, recortes de periódico y fotografías, algunas flores y sobre todo muchas, muchísimas, cientos de velas rojas. La cúpula linterna de la estación se ha convertido en un monumento espontáneo contra el olvido. En el trajín de los que van y vienen, la gente de pronto se detiene respetuosa a leer algo escrito en la pared, en los cristales, en el suelo. Cualquier lugar es bueno para dejar testimonio de solidaridad, de rabia, de apoyo. Y contra el olvido. Resulta curioso cómo entre los miles de mensajes que allí se han escrito, por gentes de todos los lugares, de todos los países, en todos los idiomas, predominan sobremanera los que se refieren a la necesidad de guardar la memoria de los muertos en el atentado, en la creencia de que mientras los recordemos no habrán desaparecido del todo. A veces, en la vorágine de los asuntos informativos, da la sensación de que hace años de aquel día en que explotaron unos trenes al amanecer y toda España, todo el mundo, aparecieron solidarios y compungidos. Sin embargo, apenas han transcurrido dos meses y hoy, mirando a la sociedad en su espejo, parece que lo único que importa ya es dilucidar responsabilidades políticas, mientras que el recuerdo de los muertos parece haberse reducido tan sólo a sus familias y amigos. Lo que fue una tragedia colectiva parece ser ya tan sólo un drama personal de aquellos a los que señaló la rueda de la fortuna.
Por eso, al pisar los andenes de Atocha uno siente de nuevo que los días no han pasado, porque allí sigue vivo el dolor. En ese joven que se acerca en silencio y pega en la pared una fotografía de una muchacha bajo la cual se han escrito unos versos en una lengua que no acierto a reconocer. En un caballero que aparta la verja para colocar junto a las demás su vela roja que ha de seguir alumbrando incluso cuando la estación cierre sus puertas al público. En una mujer que se hace triste una fotografía delante de una gran pancarta negra llena de nombres que rasgan como puñales. En todos ellos hay un grito contra el olvido, un grito que resuena por las estancias de la estación reclamando la memoria de los que han muerto sin saber por qué, un grito que acusa y hurga en las entrañas para exigir que al drama de la muerte no se una la injusticia del olvido, un grito que te detiene y te obliga a mirar y a leer los carteles que testimonian las pequeñas historias de tantas muertes y un grito que, aunque vayas preparado y quieras evitarlo, te hace llorar con lágrimas de culpabilidad.







































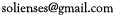
0 comentarios :
Publicar un comentario