Crónica veneciana

Al cabo resultó que todo lo que decían de Venecia era cierto.
A Florencia acude uno dispuesto a enfrentarse con el esplendor de la historia, con un caudal tan impresionante de arte que cualquier intento de descripción resultará inútil. Véanse, si no, tan sólo los nombres: Miguel Ángel, Leonardo Da Vinci, Boticelli, Brunelleschi, Dante Alighieri, Fra Angélico, Giotto, Donatello, los Medici todos... Son los fundamentos de lo que hoy somos en el arte y la cultura y, en este sentido, reconforta darse un paseo por las calles y palacios que frecuentaron, pues uno siente como una inmersión gozosa en la cultura occidental a la que pertenece, tan elaborada, tan elevada, frente a la que no caben relativismos ni globalizaciones. Al contemplar el Nacimiento de Venus en la Galería de los Ufizzi uno se reconoce como heredero de unas fuentes que aún vierten agua de libertad. Placer estético mayor no cabe que contemplar en la Academia los esclavos inacabados de Miguel Ángel para la tumba de Julio II: el esfuerzo humano por liberarse de la materia inerte y saltar a la vida jamás ha alcanzado una expresión más plástica, más exacta y quizás más angustiosa.
A Pisa, en cambio, se va a satisfacer una curiosidad. Todo el mundo quiere saber si su románica torre inclinada está realmente inclinada o se trata de un engaño, una exageración o un efecto óptico. Todos llegan, miran y dicen: "pues sí, está inclinada", como venciendo una seguridad anterior de que en realidad no lo estaba. Y yo certifico: está inclinada, y mucho. Es la belleza de la imperfección, la certeza del error. Y no sé si ya sería obsesión, pero a mí hasta el batisterio me pareció ligeramente inclinado.
Pero Venecia es otra cosa. Debo reconocer mi deslumbramiento, que me priva de toda objetividad. Uno acude a estos lugares precavido ante tantas referencias que nos han alimentado, y tiende a rebajar el nivel de impacto que recibe porque raramente se adecua a unas expectativas previas casi siempre excesivamente elevadas. Mis preconceptos sobre la ciudad eran altos: no sólo por culpa de Thomas Mann y Visconti, sino que meto en el mismo saco a Marco Polo, Casanova y el agente 007, con los que uno inevitablemente ha ido forjando su idea y su sentido. Pero, amigos lectores, todo era poco. Lo que es la muerte siempre acechante, la decadencia en todos sus sentidos, la ruina en toda su belleza, el esplendor de la decrepitud, Venecia, en fin, es todo lo que uno espera encontrar y más, y decir de ella que resulta la ciudad más fascinante del mundo no es decir nada cuando las palabras ya no significan lo que significan. Los colores, los rumores, la noche veneciana (ay, la noche) no admiten expresión. El laberinto de su mapa no permite interpretación y perderse en sus callejuelas resulta una metáfora de lo que es vivir. Cuando el amanecer alumbra las cúpulas de la basílica de San Marcos y los primeros rayos de sol se filtran por las arquerías góticas del palacio ducal, sentado en un banco de piedra frente a la isla de San Jorge, uno abandona su mente al placer de la fantasía, a soñar que volverá quizás un día no lejano a languidecer en Venecia, como sus vencidos palacios del Gran Canal.









































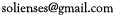
0 comentarios :
Publicar un comentario