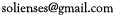El 28 de agosto de 1759 Cayetano de Mena y Velázquez, abogado del Claustro de la Real Chancillería de Granada y teniente de Corregidor de las villas de Los Pedroches, abre expediente de oficio para juicio criminal contra Juan Fernández Bermejo, Miguel González Pantoja y Francisco Rodríguez Gil (luego ampliado también a Diego López Hidalgo), vecinos todos ellos de la villa de la Añora, por las heridas causadas a Alonso Ruiz Bejarano, vecino de Torremilano, durante unos “capeos” que se habían celebrado en Añora el día anterior con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de la Peña.
Según la declaración de la víctima, el tal Alonso Ruiz, “habiendo salido una vaca a la plaza pública de dicha villa, que es donde los hacían, este declarante se arrimó a ella con ánimo de sortearla, a cuyo tiempo habiéndola sorteado, después lo cogió a este declarante y asiéndose a un asta con las manos para que no le ofendiese, cayó este declarante en el suelo aozinando así mismo dicha vaca y con la fuerza que tenía ella misma se puso mancornada con las patas hacia arriba y este declarante tendido en el suelo sin poderse valer ni aun para huir, a cuyo tiempo acudieron diferentes personas con palos que le pareció a este declarante eran vecinos de la Añora y le descargaron bastantes y demasiados golpes en su cuerpo y cabeza con dichos palos sin haber dado motivo para ello”.
El cirujano de la villa, Juan de la Cámara, lo atendió de urgencia “poniéndole un poco de bálsamo” y el herido pudo regresar a su pueblo, donde denunció los hechos, aunque “por haber estado cuasi sin sentido de los palos que le dieron a este declarante no pudo conocer quiénes fueron los que le dieron los dichos palos, pero después supo que era Pantoja Francisco Fernández alias Camacho y otras personas hasta siete u ocho las que no conoció por el grande tumulto que se juntó de personas y aturdimiento que este declarante tenía con los palos que le daban”.
Tras practicar diversas diligencias, el teniente de Corregidor como juez del proceso pudo identificar a los atacantes. Enseguida envió comunicación a los dos alcaldes pedáneos de Añora, Bartolomé Sánchez Pastor y Juan de Madrid (estos cargos se habían instituido tras la creación del Corregimiento de Los Pedroches en 1747), para que los presuntos autores del delito “sean presos en la cárcel pública y se le secuestren y embarguen sus bienes”. Los tres vecinos de Añora sospechosos de haber propinado la paliza al de Torremilano son encarcelados y en documentos contenidos en el expediente se detallan los bienes embargados: mesas, sillas, una capa parda, asientos de enea, un arca de pino con su cerradura y llave, una sartén de hierro, dos asadores, una espada, seis fanegas de trigo… Se citan incluso los nombres de algunos animales: los bueyes de Francisco Fernández se llamaban Frontino y Rostrado y el novillo de Francisco Gil respondía por Cabrero.
El 4 de septiembre el teniente de Corregidor interroga a los acusados. Francisco Fernández Bermejo, declara “que el día veinte y siete de agosto pasado con el motivo de haberse lidiado unas reses vacunas en la plaza pública de esta villa, como anualmente se ha hecho todos los años a celebridad de María Santísima de la Peña, habiendo salido una vaca acometió a Alonso Ruiz Bejarano, vecino de la villa de Torremilano, y habiéndolo cogido y arrastrándolo lo llevó bastante trecho por el suelo y levantándose dicho Alonso Ruiz la cogió a dicha vaca de el asta derecha por lo cual este declarante por certificarse quién era y para separarlo y que no le hiciese mal con una vara que llevaba de adelfa de tres cuartas de largo le dio con ella y le parece fue en las espaldas y a este tiempo llegó el dueño de la vaca, que era Diego López Hidalgo, vecino desta villa, y le dio diferentes empujones y con el puño en la cabeza diferentes golpes y no vio quien le diese más y a breve rato le vio chorrear sangre y oyó decir lo iban a curar a dicho Alonso Ruiz Bejarano”.
Como consecuencia de estas declaraciones se manda prender también a Diego López Hidalgo, dueño de las vacas, que había sido capitular del concejo durante muchos años y era ya persona “anciana” (en otro lugar declara tener “sesenta y cinco al poco mas o menos”). Este reconoce que una vez ocurrió el incidente "partió a donde dicha vaca estaba a aliviarla temiéndose no se la lisiasen por ser cuasi de las mejores reses (…) y después procuró este declarante echar fuera su vaca de la plaza solo a fin de que no se la lisiasen”.
A estas alturas de la investigación se plantea si la celebración festiva con las vacas gozaba del permiso correspondiente por parte de la autoridad competente, y todo parece indicar que no. No consta en las diligencias que se hubieran solicitado los permisos correspondientes para la realización del festejo al Corregidor, que a la sazón lo era Francisco Díaz de Mendoza. De hecho, uno de los dos alcaldes pedáneos, Bartolomé Sánchez Pastor, quizás el primer antiaturino noriego del que tenemos noticia, afirma en su declaración que el día 27 “estuvo en las viñas con su familia y que el motivo de haberse ausentado fue por causa de los capeos a que el declarante siempre se resistió que no los tuvieran”. En cuanto al otro alcalde, Juan de Madrid, que sí asistió a los festejos, declaró que “no consintió hubiese tales capeos y el haber estado en la plaza a aquella hora que sucedió el lance fue casual”.
El 5 de septiembre, en fin, el cirujano de la villa de Torremilano certifica que las heridas sufridas por Alonso Ruiz en la capea se han restablecido y no revisten realmente ninguna gravedad, en vista de todo lo cual el 17 de septiembre del mismo año el teniente de gobernador dictó su sentencia conminando a los acusados a “que en adelante se abstengan de tener cuestión y quimera con persona alguna, penas que serán gravemente castigadas y condenaba y condenó a los susodichos a las costas de los autos a justa tasación”, al tiempo que manda sean liberados de la prisión y se les devuelvan sus bienes embargados.